Ventilación Mecánica Desmitificada: Guía práctica para los que NO la usan de forma habitual
En el corazón de la medicina crítica, donde cada respiración cuenta y la vida pende de un hilo, la ventilación mecánica (VM) emerge como un pilar de esperanza y ciencia. Esta técnica, que fusiona la precisión tecnológica con el arte de la fisiología humana, transforma la insuficiencia respiratoria de una sentencia a una oportunidad de recuperación. Desde las unidades de cuidados intensivos (UCI) hasta los escenarios más extremos —rescates tácticos en zonas de conflicto, traslados aeromédicos a gran altitud o ambulancias en carreteras inhóspitas—, la VM es el puente que conecta la fragilidad humana con la resiliencia médica. Esta guía, diseñada para profesionales de la salud NO ESPECIALIZADOS, no solo desentraña los secretos de la VM, sino que los empodera para dominarla con confianza y competencia. Respaldada por la evidencia más reciente (2017-2025) de fuentes como PubMed, Cochrane, NEJM, BMJ, Lancet, JAMA, Shock, y guías de la Society of Critical Care Medicine (SCCM), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), American Academy of Pediatrics (AAP) y European Respiratory Society (ERS), esta obra es un faro de conocimiento práctico y científico. Aquí, exploraremos la fisiología respiratoria, los modos ventilatorios, la monitorización, la analgesia/sedación, la ventilación no invasiva (VNI), la capnografía y el manejo de poblaciones especiales, todo con un enfoque clínico que inspira a salvar vidas.
1. Fisiología Respiratoria: Fundamentos y Aplicación en Ventilación Mecánica
 |
| Por Respiratory system complete en.svg: LadyofHats / obra derivada: Ortisa, Jmarchn - Trabajo propio, basado en: Respiratory system complete en.svg, Dominio público. |
La respiración es el proceso fisiológico mediante el cual el cuerpo obtiene oxígeno del aire y elimina dióxido de carbono, esencial para la oxigenación de los tejidos y el mantenimiento del equilibrio ácido-base. En la respiración a presión negativa, que ocurre de manera natural en el cuerpo humano, la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos expande la cavidad torácica, disminuyendo la presión intratorácica por debajo de la presión atmosférica. Esto genera un gradiente de presión que permite la entrada pasiva de aire hacia los pulmones a través de las vías respiratorias. Durante la exhalación, los músculos se relajan, el volumen torácico disminuye, y la presión intrapulmonar aumenta, expulsando el aire. Este mecanismo depende de la integridad de los músculos respiratorios y la elasticidad de los pulmones y la pared torácica, siendo eficiente en condiciones normales pero potencialmente limitado en enfermedades como la EPOC o lesiones neuromusculares.
Por otro lado, la respiración a presión positiva, comúnmente utilizada en ventilación mecánica, invierte este principio al introducir aire a los pulmones mediante una presión externa superior a la atmosférica, generada por un ventilador. En este caso, el equipo fuerza la entrada de aire, expandiendo los alvéolos sin requerir esfuerzo muscular del paciente. Durante la exhalación, la presión positiva se detiene, permitiendo que la elasticidad natural de los pulmones y la pared torácica expulse el aire. Este método es crucial en pacientes con insuficiencia respiratoria, como en el SDRA o en casos de parálisis respiratoria, pero puede causar complicaciones como barotrauma si no se ajusta adecuadamente. La diferencia clave radica en que la presión negativa imita la fisiología normal, mientras que la presión positiva es un soporte artificial que altera la dinámica natural, requiriendo monitoreo cuidadoso para evitar daños pulmonares.
La respiración, tanto a
presión negativa como positiva, tiene un impacto significativo en la actividad
cardiovascular debido a la interacción entre la presión intratorácica y el
retorno venoso, la precarga cardíaca y el gasto cardíaco. En la respiración a
presión negativa, la inspiración reduce la presión intratorácica, lo que
facilita el retorno venoso al corazón al aumentar el gradiente de presión entre
las venas periféricas y la aurícula derecha. Esto incrementa el volumen
diastólico final del ventrículo derecho, elevando el gasto cardíaco,
especialmente durante esfuerzos físicos. Sin embargo, en la exhalación, la
presión intratorácica aumenta ligeramente, reduciendo el retorno venoso y
estabilizando el flujo. Este mecanismo es beneficioso en condiciones
fisiológicas normales, pero en patologías como el taponamiento cardíaco o la
hipertensión pulmonar, la presión negativa puede exacerbar la disfunción
cardiovascular al alterar la dinámica de llenado ventricular.
En la respiración a presión
positiva, como en la ventilación mecánica, la presión intratorácica se
incrementa durante la inspiración, lo que comprime las venas torácicas y reduce
el retorno venoso, disminuyendo la precarga y, por ende, el gasto cardíaco,
especialmente en pacientes hipovolémicos o con disfunción ventricular. Además,
la presión positiva puede aumentar la poscarga del ventrículo derecho al elevar
la presión en la circulación pulmonar, lo que puede ser problemático en
pacientes con hipertensión pulmonar. Para minimizar estos efectos, se ajustan
parámetros como la presión inspiratoria y el volumen tidal, y se monitoriza la
volemia. En resumen, mientras que la presión negativa apoya la función
cardiovascular en condiciones normales, la presión positiva puede comprometerla
si no se maneja cuidadosamente, requiriendo una vigilancia estrecha en el
entorno clínico.
1.2 Definiciones Fundamentales de Parámetros en Ventilación Mecánica
La PEEP (Presión Positiva al
Final de la Espiración, por sus siglas en inglés) es una técnica utilizada en
ventilación mecánica donde se mantiene una presión positiva en los pulmones al
final de la exhalación, evitando que los alvéolos colapsen completamente. En un
lenguaje sencillo, es como mantener una pequeña cantidad de aire “extra” en los
pulmones para que no se cierren del todo, facilitando la entrada de oxígeno en
la siguiente inspiración. Esto se logra ajustando el ventilador para que genere
una presión constante (generalmente entre 5 y 20 cmH2O) que actúa como un
soporte para mantener las vías aéreas abiertas. En pacientes con problemas como
el síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) o edema pulmonar, la PEEP
mejora la oxigenación al aumentar la superficie alveolar disponible para el
intercambio de gases, reduce el esfuerzo respiratorio y previene el daño por
apertura y cierre repetitivo de los alvéolos. Además, al mejorar la
oxigenación, puede disminuir la carga sobre el corazón al reducir la hipoxia,
lo que beneficia la función cardiovascular en pacientes críticos.
Sin embargo, la PEEP no está
exenta de riesgos. Si la presión es demasiado alta, puede causar barotrauma,
dañando los alvéolos o incluso provocando un neumotórax. También puede reducir
el retorno venoso al corazón al aumentar la presión intratorácica, lo que baja
el gasto cardíaco, especialmente en pacientes con baja volemia o disfunción
cardíaca. Otro perjuicio es el riesgo de sobre distensión pulmonar, que puede
empeorar la ventilación en áreas sanas del pulmón, creando un desequilibrio. En
pacientes con enfermedades obstructivas como la EPOC, una PEEP mal ajustada
puede atrapar aire (auto-PEEP), dificultando la exhalación. Por eso, es crucial
ajustar la PEEP según las necesidades del paciente, monitorizando parámetros
como la oxigenación, la presión arterial y la función cardíaca, para maximizar
beneficios y minimizar complicaciones.
1.3 Alteraciones en la Insuficiencia Respiratoria
1.4 Aplicación de la Ventilación Mecánica
Caso Práctico 1: SDRA en UCI
• Escenario: Hombre de 60 años con SDRA por sepsis, PaO₂/FiO₂ = 100, complaince 20 mL/cmH₂O.
• Fisiología Alterada: Colapso alveolar masivo, hipoxemia severa, alta presión transpulmonar.
• Intervención VM: VCV, VT 4 mL/kg (peso ideal 65 kg = 260 mL), PEEP 12 cmH₂O, FiO₂ 0.7, FR 22/min. Monitorización: presión meseta 27 cmH₂O, PaCO₂ 45 mmHg.
• Resultado: PaO₂ 65 mmHg tras 24 h, sin barotrauma.
• Evidencia: Guías ESICM recomiendan PEEP alto y VT bajo en SDRA (Grasselli et al., 2023).
Caso Práctico 2: Trauma Torácico en Rescate Táctico
• Escenario: Soldado de 28 años con contusión pulmonar, SpO₂ 87%, atelectasia.
• Fisiología Alterada: Colapso alveolar, baja complaince, hipoxemia por shunt.
• Intervención VM: PSV, presión de soporte 12 cmH₂O, PEEP 8 cmH₂O, FiO₂ 0.6. Capnografía: PetCO₂ 40 mmHg.
• Resultado: SpO₂ 94%, traslado estable.
• Evidencia: PEEP moderado mejora oxigenación en trauma (Fuller et al., 2020).
________________________________________
2. Selección del Modo Ventilatorio
Recomendación: Usa el modo ventilatorio con el que estés más familiarizado, priorizando ventilación protectora. No hay evidencia de superioridad entre modos en la mayoría de los escenarios (Fan et al., 2020).
2.1 Ventilación Controlada por Volumen (VCV)
• Descripción: Entrega VT fijo a FR predeterminada, ajustando presión según resistencia y complaince. Ideal para pacientes sedados o con apnea (ej. SDRA, TCE).
• Parámetros: VT 4-8 mL/kg, FR 12-20/min, PEEP 5-12 cmH₂O, FiO₂ 0.3-1.0, tiempo inspiratorio 0.8-1.2 s.
• Ventajas: Control preciso de VT, útil en baja complaince.
• Desventajas: Riesgo de presiones altas; menor sincronía en esfuerzo respiratorio.
• Fisiología Aplicada: Limita volutrauma en SDRA al controlar VT, pero requiere monitorización de presión meseta.
• Evidencia: VCV es comparable a PCV en SDRA (Rittayamai et al., 2015; Chiumello et al., 2017).
Caso Práctico 3: TCE en Traslado Terrestre
• Escenario: Paciente de 25 años con TCE (Glasgow 7), intubado.
• Intervención VM: VCV, VT 6 mL/kg (peso ideal 70 kg = 420 mL), PEEP 5 cmH₂O, FR 16/min, FiO₂ 0.5. Presión meseta < 25 cmH₂O.
• Resultado: PaCO₂ 38 mmHg, SpO₂ 95%, sin hipertensión intracraneal.
• Evidencia: PEEP bajo en TCE es seguro (Boone et al., 2017; ACRH, 2023).
2.2 Ventilación Controlada por Presión (PCV)
• Descripción: Entrega presión inspiratoria fija, con VT variable. Ideal para enfermedades obstructivas (EPOC, asma).
• Parámetros: Presión inspiratoria 10-20 cmH₂O, FR 10-20/min, PEEP 5-10 cmH₂O, FiO₂ 0.3-1.0, tiempo inspiratorio 0.6-1 s.
• Ventajas: Menor riesgo de barotrauma, mejora sincronía, reduce auto-PEEP.
• Desventajas: VT variable requiere monitorización.
• Fisiología Aplicada: Reduce hiperinflación dinámica en EPOC al permitir tiempos espiratorios prolongados.
• Evidencia: PCV mejora ventilación en obstrucción (Rittayamai et al., 2015; Tobin et al., 2017).
Caso Práctico 4: EPOC en Emergencia Prehospitalaria
• Escenario: Mujer de 70 años con exacerbación de EPOC, disnea severa.
• Intervención VM: PCV, presión inspiratoria 15 cmH₂O, PEEP 5 cmH₂O, FR 10/min, FiO₂ 0.4. Capnografía: PetCO₂ 50 mmHg (tolerado).
• Resultado: SpO₂ 92%, trabajo respiratorio reducido.
• Evidencia: PCV reduce auto-PEEP (ERS Guidelines, 2022).
2.3 Ventilación con Presión de Soporte (PSV)
• Descripción: Soporta respiraciones espontáneas con presión adicional, sin FR fija. Ideal para destete.
• Parámetros: Presión de soporte 5-15 cmH₂O, PEEP 5-10 cmH₂O, FiO₂ 0.3-0.6.
• Ventajas: Mejora comodidad, reduce trabajo respiratorio.
• Desventajas: Ineficaz en apnea.
• Fisiología Aplicada: Disminuye presión transdiafragmática, aliviando fatiga.
• Evidencia: PSV reduce duración de VM (Subirà et al., 2019; Burns et al., 2017).
Caso Práctico 5: Destete en UCI
• Escenario: Hombre de 55 años post-neumonía, listo para destete.
• Intervención VM: PSV, presión de soporte 8 cmH₂O, PEEP 5 cmH₂O, FiO₂ 0.3. Ensayo de 30 min.
• Resultado: FR 18/min, SpO₂ 96%, extubación exitosa.
• Evidencia: PSV es superior al tubo en T (Subirà et al., 2019).
2.4 Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV)
• Descripción: Combina respiraciones mandatorias y soporte para espontáneas. Menos usado por asincronía.
• Parámetros: VT 4-8 mL/kg o presión inspiratoria, FR 8-12/min, presión de soporte 5-10 cmH₂O, PEEP, FiO₂.
• Ventajas: Transición entre control y espontaneidad.
• Desventajas: Aumenta trabajo respiratorio.
• Fisiología Aplicada: Puede causar asincronía al imponer respiraciones mandatorias.
• Evidencia: SIMV es menos efectivo para destete (Esteban et al., 1995; Brochard et al., 2018).
Caso Práctico 6: Traslado Aeromédico
• Escenario: Mujer de 65 años con insuficiencia cardíaca.
• Intervención VM: SIMV, VT 6 mL/kg (420 mL), FR 12/min, presión de soporte 10 cmH₂O, PEEP 6 cmH₂O, FiO₂ 0.5.
• Resultado: SpO₂ 94%, PetCO₂ 42 mmHg, traslado estable.
• Evidencia: SIMV viable en entornos limitados (Tobin et al., 2017).
________________________________________
3. Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO₂)
Recomendación: Ajusta FiO₂ para SpO₂ 92-96%, evitando hiperoxia (> 98%) e hipoxia (< 88%).
Explicación: La hiperoxia genera radicales libres, causando daño pulmonar, mientras que la hipoxia compromete oxigenación tisular. En SDRA, inicia con FiO₂ alta (0.6-1.0) y reduce según respuesta. En EPOC, tolera SpO₂ 88-92%.
Fisiología Aplicada: FiO₂ elevada aumenta PAO₂, pero niveles prolongados (> 0.6 por > 24 h) inducen toxicidad por O₂.
Evidencia: Guías ESICM recomiendan PaO₂ 60-80 mmHg (Grasselli et al., 2023). Hiperoxia aumenta mortalidad en UCI (Girardis et al., 2016).
Caso Práctico 7: Neumonía en UCI
• Escenario: Paciente con neumonía, SpO₂ 90% con oxígeno a 15 L/min.
• Intervención VM: VCV, FiO₂ 0.8, PEEP 10 cmH₂O. Reducir FiO₂ a 0.5 tras 6 h (SpO₂ 94%).
• Resultado: PaO₂ 70 mmHg, sin hiperoxia.
• Evidencia: Titulación reduce daño oxidativo (Girardis et al., 2016; SCCM, 2021).
________________________________________
4. Frecuencia Respiratoria (FR) y Control del CO₂
Recomendación: Ajusta FR para PaCO₂ o PetCO₂ 35-45 mmHg, usando capnografía.
Explicación: FR determina eliminación de CO₂. Capnografía mide PetCO₂, correlacionando con PaCO₂ (diferencia 2-5 mmHg).
Fórmula: FR ideal = PaCO2 o PetCO2 actual x FR actual / PaCO2 o PetCO2 deseado
Tolerar hipercapnia permisiva en SDRA (PaCO₂ 50-60 mmHg, pH > 7.25).
Fisiología Aplicada: CO₂ regula pH; hipercapnia induce acidosis respiratoria, hipocapnia causa alcalosis.
Evidencia: Hipercapnia permisiva mejora supervivencia en SDRA (Amato et al., 2015). Capnografía es estándar (SCCM, 2021; ERC, 2023).
Caso Práctico 8: Hipercapnia en EPOC
• Escenario: Paciente con EPOC, PetCO₂ 55 mmHg, FR 12/min.
• Intervención VM: PCV, FR ajustada a 15/min x 55 ÷ 40 = 16.5 (se ajusta FR del ventilador a 17)
• Resultado: PetCO₂ 42 mmHg, pH 7.35.
• Evidencia: Capnografía mejora ajustes (Fuller et al., 2020).
________________________________________
5. Volumen Tidal (VT)
Recomendación: VT 6-8 mL/kg (peso ideal) en no SDRA, 4-6 mL/kg en SDRA.
Explicación: Ventilación protectora con VT bajos reduce VILI.
Peso ideal:
• Hombres: 50 + 0.91 x (altura cm - 152.4)
• Mujeres: 45.5 + 0.91 x (altura cm - 152.4)
Fisiología Aplicada: VT altos (> 10 mL/kg) causan volutrauma por sobre distensión alveolar.
Evidencia: VT bajos mejoran supervivencia en SDRA (ARDS Network, 2000; Fan et al., 2020).
Caso Práctico 9: SDRA en Traslado Aeromédico
• Escenario: Paciente de 170 cm, SDRA, peso ideal 66 kg.
• Intervención VM: VCV, VT 4 mL/kg (264 mL), PEEP 10 cmH₂O, FiO₂ 0.6.
• Resultado: Presión meseta 26 cmH₂O, SpO₂ 93%.
• Evidencia: VT bajos esenciales en SDRA (Grasselli et al., 2023).
________________________________________
6. Presión Positiva al Final de la Espiración (PEEP)
Recomendación: Inicia PEEP 5 cmH₂O, titula según oxigenación. En TCE, PEEP < 8 cmH₂O.
Explicación: PEEP previene colapso alveolar, mejora V/Q. Usa tablas PEEP-FiO₂ (ARDS Network). En SDRA, PEEP 8-12 cmH₂O; en TCE, limita para evitar hipertensión intracraneal.
Fisiología Aplicada: PEEP aumenta capacidad residual funcional, reduciendo shunt.
Evidencia: PEEP alto mejora oxigenación en SDRA (Briel et al., 2010; Grasselli et al., 2023).
Caso Práctico 10: Edema Pulmonar en UCI
• Escenario: Paciente con edema pulmonar, SpO₂ 90%.
• Intervención VM: PCV, PEEP 8 cmH₂O, FiO₂ 0.5.
• Resultado: SpO₂ 95%, sin barotrauma.
• Evidencia: PEEP moderado seguro en no SDRA (Serpa Neto et al., 2021).
________________________________________
7. Monitorización de Presiones
Recomendación:
Vigila:
• Presión de distensión (P meseta - PEEP) < 15 cmH₂O.
• Resistencia (P pico – P meseta) < 5 cmH₂O.
Explicación: Presión de distensión refleja tensión alveolar; resistencia elevada indica obstrucción.
Fisiología Aplicada: Presión meseta > 30 cmH₂O indica riesgo de VILI.
Evidencia: Presión de distensión < 15 cmH₂O mejora desenlaces (Amato et al., 2015; Bellani et al., 2016).
Caso Práctico 11: Obstrucción en Rescate
• Escenario: Paciente con asma, presión pico 40 cmH₂O, meseta 25 cmH₂O.
• Intervención VM: PCV, presión inspiratoria reducida, broncodilatadores.
• Resultado: Resistencia baja a 5 cmH₂O, SpO₂ 94%.
• Evidencia: Monitorización evita VILI (Tobin et al., 2017).
________________________________________
8. Importancia de la Capnografía en la Monitorización
La capnografía, que mide la concentración de dióxido de carbono (CO2) exhalado en el aire respiratorio, es una herramienta esencial en la ventilación mecánica, tanto en entornos prehospitalarios como hospitalarios, ya que proporciona información en tiempo real sobre la ventilación, el metabolismo y la perfusión del paciente. En el ámbito prehospitalario, donde las condiciones son más impredecibles y los recursos limitados, la capnografía permite a los paramédicos confirmar la correcta colocación del tubo endotraqueal, evitando intubaciones esofágicas que podrían ser fatales. Además, monitoriza continuamente la ventilación, ayudando a detectar problemas como obstrucciones de las vías respiratorias, desconexiones del ventilador o hipoventilación, que son críticos en pacientes con traumatismos, paro cardíaco o insuficiencia respiratoria aguda. Por ejemplo, una caída abrupta en los valores de CO2 exhalado (EtCO2) puede indicar un colapso cardiovascular o una mala perfusión, mientras que valores elevados sugieren hipoventilación, permitiendo ajustes inmediatos en la ventilación o en la reanimación. La capnografía también es clave en el manejo de pacientes en paro cardíaco, ya que un aumento en el EtCO2 durante la RCP puede indicar retorno de la circulación espontánea, guiando decisiones críticas en el terreno.
En el entorno hospitalario, la capnografía es igualmente vital,
especialmente en unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes
ventilados mecánicamente requieren monitoreo preciso para optimizar la oxigenación
y evitar complicaciones. La forma de onda del capnograma ofrece datos
detallados: una meseta clara indica ventilación alveolar adecuada, mientras que
alteraciones pueden señalar problemas como broncoespasmo, hiperventilación o
acumulación de CO2 por una ventilación inadecuada. Esto permite ajustes finos
en parámetros como el volumen tidal, la frecuencia respiratoria o la PEEP,
especialmente en condiciones como el SDRA o la EPOC, donde el equilibrio
ventilatorio es crucial. Además, la capnografía ayuda a evaluar la relación
ventilación-perfusión, detectando desajustes que podrían no ser evidentes solo
con la oximetría. Sin embargo, su interpretación requiere capacitación, ya que
factores como una fuga en el circuito del ventilador o un sensor mal calibrado
pueden generar lecturas erróneas. En ambos contextos, la capnografía mejora la
seguridad del paciente, reduce riesgos y optimiza la ventilación, siendo una
herramienta indispensable para el personal de salud en la gestión de pacientes
críticamente enfermos.
Recomendación: Usa capnografía en todos los pacientes ventilados para monitorizar PetCO₂, confirmar intubación y detectar complicaciones.
Explicación: Capnografía mide CO₂ exhalado (PetCO₂), correlacionando con PaCO₂ (diferencia 2-5 mmHg).
Proporciona:
• Confirmación de intubación.
• Monitorización de ventilación.
• Detección de desconexión, obstrucción, embolia o paro cardíaco.
Fisiología Aplicada: PetCO₂ depende de ventilación alveolar, perfusión y metabolismo.
Evidencia: Capnografía reduce eventos adversos (SCCM, 2021; ERC, 2023; Kodali et al., 2018).
Caso Práctico 12: Desconexión en traslado, PetCO₂ 0 mmHg.
Reconexión del tubo, PetCO₂ 40 mmHg, SpO₂ 95%.
 |
| Capnógrafo portátil EMMA - https://www.masimo.es/products/ventilator/capnography/emma-capnograph/ |
Si quieres aprender de forma más extensa y detallada de CAPNOGRAFIA te dejo mi masterclass gratuita en YouTube acerca del tema, en el siguiente enlace 👇
9. Ventilación No Invasiva (VNI)
La ventilación mecánica no
invasiva (VMNI) es una técnica de soporte respiratorio que proporciona
asistencia ventilatoria sin la necesidad de intubación endotraqueal o
traqueostomía, utilizando interfaces como mascarillas nasales, oronasales o
cascos que se ajustan al rostro del paciente. Funciona mediante un ventilador
que entrega aire (o una mezcla de aire y oxígeno) a presión positiva, ayudando
a mejorar la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono en pacientes
con insuficiencia respiratoria. La VMNI puede operar en diferentes modos, como
la presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP), que mantiene una
presión constante para evitar el colapso alveolar, o la ventilación con presión
de soporte (BiPAP), que proporciona una presión mayor durante la inspiración y
una menor durante la exhalación, facilitando el trabajo respiratorio. Este
método es ampliamente utilizado tanto en entornos hospitalarios como
prehospitalarios, ya que permite una intervención menos invasiva, reduce el
riesgo de infecciones asociadas a la intubación y mejora la comodidad del
paciente. La configuración adecuada de los parámetros, como la presión
inspiratoria (IPAP) y la presión espiratoria (EPAP), es crucial para garantizar
una ventilación efectiva, y requiere un monitoreo continuo de la saturación de
oxígeno, la frecuencia respiratoria y la tolerancia del paciente a la interfaz.
Las aplicaciones y usos de
la VMNI son variados, siendo especialmente efectiva en condiciones como la
insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (por ejemplo, en edema pulmonar
cardiogénico) y la insuficiencia respiratoria hipercápnica (como en exacerbaciones
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC). En el edema pulmonar, la
VMNI, particularmente la CPAP, reduce la precarga y poscarga cardíaca al
aumentar la presión intratorácica, mejorando la oxigenación y aliviando el
trabajo del corazón. En la EPOC, la BiPAP disminuye la hipercapnia al facilitar
la exhalación del CO2 atrapado y reduce el esfuerzo respiratorio, evitando la
fatiga muscular. También se utiliza en pacientes con insuficiencia respiratoria
secundaria a neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) leve a
moderado, o en inmunosuprimidos con infecciones pulmonares, así como en el
destete de ventilación mecánica invasiva para prevenir la reintubación. En el
ámbito prehospitalario, la VMNI es valiosa en el manejo de emergencias
respiratorias, permitiendo estabilizar a los pacientes durante el traslado. Su
versatilidad la hace ideal para pacientes conscientes que mantienen la
capacidad de proteger sus vías aéreas, siempre que no haya contraindicaciones
como riesgo de aspiración o inestabilidad hemodinámica grave.
A pesar de sus beneficios, la
VMNI tiene desventajas y limitaciones que deben considerarse. Una de las
principales es la intolerancia a la interfaz, ya que las mascarillas pueden
causar incomodidad, claustrofobia o úlceras por presión en la piel, lo que
limita su uso prolongado. Además, la VMNI no es adecuada para todos los
pacientes, estando contraindicada en casos de compromiso de conciencia,
obstrucción de vías aéreas superiores, vómitos, o necesidad de ventilación
prolongada, donde la ventilación invasiva es más segura. Puede provocar
complicaciones como distensión gástrica, sequedad de mucosas o, en raros casos,
barotrauma si las presiones no están bien ajustadas. La eficacia depende en
gran medida de la cooperación del paciente y de la capacitación del personal de
salud para seleccionar los parámetros adecuados y monitorizar al paciente, ya
que un mal ajuste puede llevar a hipoventilación o hiperventilación. En
entornos prehospitalarios, la falta de equipos avanzados o de personal
experimentado puede reducir su efectividad. Por lo tanto, aunque la VMNI es una
herramienta poderosa para evitar la intubación y mejorar los resultados en
muchos pacientes, su uso requiere una evaluación cuidadosa de las condiciones
clínicas y un manejo técnico preciso para maximizar beneficios y minimizar
riesgos.
Recomendación: Usa VNI en IRA leve-moderada, evitando intubación.
Parámetros:
• CPAP: 5-10 cmH₂O (edema pulmonar, atelectasia).
La CPAP (Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas) es una modalidad de ventilación no invasiva que proporciona una presión constante y continua en las vías respiratorias durante todo el ciclo respiratorio, tanto en la inspiración como en la exhalación. Funciona mediante un ventilador que entrega un flujo de aire a presión (generalmente entre 5 y 20 cmH2O) a través de una mascarilla nasal, oronasal o de rostro completo, manteniendo las vías aéreas abiertas y evitando el colapso de los alvéolos, lo que mejora la oxigenación y reduce el esfuerzo respiratorio. La CPAP es especialmente efectiva en condiciones como el edema pulmonar cardiogénico, donde la presión positiva reduce la precarga y poscarga cardíaca, aliviando la congestión pulmonar, y en la apnea obstructiva del sueño, donde previene la obstrucción de las vías aéreas superiores durante el sueño. Su aplicación requiere una monitorización cuidadosa para ajustar la presión adecuada, evitando molestias al paciente o complicaciones como distensión gástrica. En entornos hospitalarios y prehospitalarios, la CPAP es valorada por su simplicidad y eficacia en pacientes conscientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, siempre que puedan proteger sus vías aéreas.
Por otro lado, la BiPAP (Presión Positiva de Dos Niveles en las
Vías Aéreas) es una forma más avanzada de ventilación no invasiva que
proporciona dos niveles de presión: una presión inspiratoria más alta (IPAP)
para facilitar la entrada de aire durante la inspiración y una presión espiratoria
más baja (EPAP) para mantener las vías aéreas abiertas durante la exhalación.
Este sistema imita más de cerca la respiración natural, ya que reduce el
trabajo respiratorio al proporcionar soporte adicional durante la inspiración,
lo que es particularmente útil en pacientes con insuficiencia respiratoria
hipercápnica, como aquellos con exacerbaciones de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). La BiPAP permite una ventilación más efectiva al
mejorar el volumen tidal y la eliminación de dióxido de carbono, al tiempo que
reduce la fatiga de los músculos respiratorios. Se utiliza en entornos
hospitalarios para tratar condiciones como EPOC, insuficiencia respiratoria
aguda, o como apoyo en el destete de ventilación mecánica invasiva, y en el
ámbito prehospitalario para estabilizar pacientes durante el traslado. La
configuración de la IPAP y EPAP debe personalizarse según las necesidades del
paciente, lo que requiere experiencia clínica para optimizar la sincronía entre
el ventilador y la respiración espontánea del paciente. Ambas modalidades
tienen ventajas y limitaciones específicas. La CPAP es más sencilla de
configurar y menos costosa, pero puede ser menos tolerable para pacientes que
requieren soporte inspiratorio adicional, ya que la presión constante puede
dificultar la exhalación en casos de hipercapnia. La BiPAP, al ofrecer dos
niveles de presión, es más versátil y efectiva para condiciones que requieren
mayor asistencia ventilatoria, pero su uso es más complejo y requiere ajustes
precisos para evitar asincronías o incomodidad. Ambas pueden causar efectos
secundarios como irritación cutánea por la mascarilla, sequedad nasal o
distensión abdominal, y están contraindicadas en pacientes con riesgo de
aspiración, inestabilidad hemodinámica grave o alteraciones de conciencia.
Además, la tolerancia del paciente y la capacitación del personal son cruciales
para su éxito, especialmente en entornos prehospitalarios donde las condiciones
son menos controladas. En resumen, la elección entre CPAP y BiPAP depende de la
patología subyacente, la capacidad del paciente para tolerar el dispositivo y
los objetivos terapéuticos, siendo ambas herramientas clave para evitar la
intubación en muchos casos de insuficiencia respiratoria.
• BiPAP: IPAP 10-20 cmH₂O, EPAP 5-8 cmH₂O (EPOC, insuficiencia cardíaca).
Fisiología Aplicada: VNI aumenta presión alveolar, mejora V/Q, reduce fatiga.
Evidencia: VNI reduce intubación en EPOC (RR 0.44) y edema pulmonar (RR 0.50) (Rochwerg et al., 2019; Ferreyro et al., 2020).
Caso Práctico 13:
Paciente de 75 años con edema pulmonar, CPAP 8 cmH₂O, FiO₂ 0.5. SpO₂ 95%, resolución en 2 h.
________________________________________
10. Ventilación en Poblaciones Especiales
 |
| Entrenamiento en ventilación mecánica para estudiantes de nuestro programa PERSEO - España 2024 |
10.1 Neonatos y Neonatos de Bajo Peso
 |
| Traslado aeromédico y luego terrestre de neonato con soporte de ventilación mecánica invasiva con SDRN - Foto Dr. Carlos Zapa - Traslado UCI Móvil UNITED EMS Colombia |
La ventilación mecánica en neonatos es una intervención crítica diseñada para proporcionar soporte respiratorio a recién nacidos con insuficiencia respiratoria, comúnmente debido a condiciones como el síndrome de distrés respiratorio (SDR), la enfermedad de membrana hialina, la apnea de la prematuridad o la sepsis. Este procedimiento implica el uso de un ventilador mecánico que entrega aire u oxígeno a través de un tubo endotraqueal (ventilación invasiva) o interfaces no invasivas como cánulas nasales o mascarillas (ventilación no invasiva), ajustando parámetros como el volumen tidal, la presión inspiratoria, la frecuencia respiratoria y la presión positiva al final de la espiración (PEEP) para optimizar la oxigenación y la ventilación mientras se minimiza el daño pulmonar. En neonatos, los pulmones son particularmente vulnerables debido a su inmadurez, menor capacidad residual funcional y alta complaince torácica, lo que requiere ajustes precisos para evitar complicaciones como el barotrauma, el volutrauma o la atelectasia. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) y la ventilación con volumen garantizado son modalidades específicas que se utilizan frecuentemente en neonatos para reducir el riesgo de lesión pulmonar al emplear volúmenes tidales bajos y frecuencias altas, manteniendo una presión media en las vías aéreas que estabilice los alvéolos. La medicina basada en evidencia, como los estudios del grupo Cochrane, respalda el uso de la ventilación no invasiva (como CPAP nasal) como primera línea en prematuros con SDR para reducir la necesidad de intubación, y recomienda la administración de surfactante exógeno temprano en neonatos ventilados para mejorar la oxigenación y disminuir la mortalidad.
Las aplicaciones de la ventilación mecánica en neonatos incluyen el manejo del SDR, la neumonía, la hernia diafragmática congénita, la displasia broncopulmonar y la insuficiencia respiratoria secundaria a infecciones o malformaciones.
Las particularidades en este grupo incluyen la necesidad de usar tubos endotraqueales de pequeño calibre, el riesgo elevado de desplazamiento del tubo debido a movimientos de la cabeza y la importancia de monitorizar la presión arterial y la perfusión para evitar complicaciones cardiovasculares por la presión positiva.
Consejos y tips basados en la evidencia incluyen: iniciar con CPAP nasal (5-8 cmH2O) en prematuros con SDR leve a moderado para evitar la ventilación invasiva, según lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría; usar modos sincronizados como la ventilación asistida/controlada para mejorar la comodidad del neonato y reducir el trabajo respiratorio; y emplear capnografía y oximetría de pulso para monitorizar en tiempo real la ventilación y oxigenación.
Es crucial
minimizar los días de ventilación invasiva para reducir el riesgo de displasia
broncopulmonar, utilizando estrategias de destete temprano y protocolos de
extubación guiados por pruebas como el test de respiración espontánea. Las desventajas incluyen el riesgo de infección nosocomial, daño pulmonar
crónico y la necesidad de personal altamente capacitado. La medicina basada en
evidencia subraya la importancia de individualizar los parámetros ventilatorios
según el peso, la edad gestacional y la respuesta clínica del neonato, ajustando
cuidadosamente la PEEP y el volumen tidal para proteger los pulmones inmaduros
y optimizar los resultados a largo plazo.
• Fisiología: Pulmones inmaduros, alta complaince torácica, baja complaince pulmonar, riesgo de atelectasia.
• Recomendaciones: CPAP 5-8 cmH₂O; VM invasiva: VT 4-6 mL/kg, PEEP 5-7 cmH₂O, FR 40-60/min, FiO₂ < 0.4.
• Evidencia: CPAP reduce intubación en SDRN (AAP, 2023; Schmölzer et al., 2017).
• Caso Práctico: Prematuro 28 semanas, 1000 g, CPAP 6 cmH₂O, FiO₂ 0.3. SpO₂ 92%.
10. Pediátricos
La ventilación mecánica en pacientes pediátricos es una intervención vital para proporcionar soporte respiratorio en niños con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, causada por afecciones como bronquiolitis, neumonía, asma grave, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), lesiones traumáticas o enfermedades neuromusculares. En pediatría, las particularidades anatómicas y fisiológicas, como vías aéreas más estrechas, mayor distensibilidad torácica y menor reserva funcional pulmonar, requieren ajustes precisos para evitar complicaciones como barotrauma, volutrauma o atelectasia. Modalidades como la ventilación controlada por presión, la ventilación con soporte de presión o la ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) se utilizan según la patología, con énfasis en estrategias de protección pulmonar, como volúmenes tidales bajos (6-8 mL/kg) y PEEP adecuada (4-8 cmH2O) para minimizar el daño alveolar.
La evidencia respaldada por estudios como los de la Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference (PALLIC), recomienda el uso de ventilación no invasiva (VNI) como CPAP o BiPAP en casos seleccionados para reducir la necesidad de intubación, y destaca la importancia de la sincronía paciente-ventilador para mejorar los resultados. Las aplicaciones en pediatría abarcan desde el manejo de infecciones respiratorias agudas (como bronquiolitis por virus sincitial respiratorio) hasta enfermedades crónicas como la fibrosis quística o la distrofia muscular, pasando por emergencias como el estado asmático o traumatismos torácicos.
Las particularidades incluyen la necesidad de seleccionar tubos endotraqueales adecuados al tamaño del niño (calculados por fórmulas como [edad/4] + 4 para el diámetro interno) o de forma rápida viendo el dedo meñique del paciente, es un método empírico pero ayuda bastante en el caos, el riesgo de desplazamiento del tubo debido a la actividad del paciente y la mayor susceptibilidad a desequilibrios hemodinámicos por la presión positiva, especialmente en niños con hipovolemia.
Consejos y tips basados en la evidencia incluyen
iniciar con VNI (CPAP o BiPAP) en insuficiencia respiratoria leve a moderada,
según guías de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos, para
evitar intubación; monitorizar la capnografía y oximetría de pulso para evaluar
la ventilación y oxigenación en tiempo real; y usar sedación ligera para
mejorar la tolerancia sin comprometer el impulso respiratorio. Es crucial
emplear estrategias de destete gradual, como pruebas de respiración espontánea,
para reducir el tiempo de ventilación invasiva y el riesgo de displasia
broncopulmonar o infecciones asociadas al ventilador. Las desventajas incluyen el riesgo de lesiones pulmonares, infecciones nosocomiales y la
necesidad de personal capacitado para ajustar parámetros y detectar
complicaciones tempranas. La medicina basada en evidencia enfatiza la
individualización de los ajustes ventilatorios según la edad, el peso y la
patología subyacente, con un enfoque en minimizar el daño pulmonar y optimizar
la recuperación funcional a largo plazo.
• Fisiología: Vías aéreas estrechas, alta resistencia.
• Recomendaciones: VT 5-7 mL/kg, PEEP 4-8 cmH₂O, FR 20-30/min.
• Evidencia: Ventilación protectora reduce VLI en pediatría (Kneyber et al., 2017).
• Caso práctico: Niño de 5 años, bronquiolitis, PSV, presión 10 cmH₂O, PEEP 6 cmH₂O. SpO₂ 94%.
10.3 Ancianos
La ventilación mecánica en pacientes ancianos es una intervención crítica para tratar la insuficiencia respiratoria aguda o crónica en adultos mayores, frecuentemente causada por condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), neumonía, edema pulmonar cardiogénico, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) o complicaciones postquirúrgicas. En ancianos, las particularidades fisiológicas, como la disminución de la elasticidad pulmonar, la rigidez de la pared torácica, la menor fuerza de los músculos respiratorios y la alta prevalencia de comorbilidades (cardiovasculares, renales o metabólicas), exigen un enfoque cuidadoso para evitar complicaciones como barotrauma, volutrauma o descompensación hemodinámica. Modalidades como la ventilación con soporte de presión o la VNI (CPAP o BiPAP) son preferidas inicialmente, especialmente en exacerbaciones de EPOC o edema pulmonar, ya que reducen la necesidad de intubación. La evidencia respaldada por estudios como los de la Sociedad Torácica Americana, apoya el uso de VNI en ancianos con insuficiencia respiratoria hipercápnica para mejorar la oxigenación, reducir la mortalidad y evitar complicaciones asociadas a la ventilación invasiva, siempre que el paciente esté consciente y pueda proteger sus vías aéreas.
Las aplicaciones en ancianos incluyen el manejo de exacerbaciones de EPOC, neumonía adquirida en la comunidad, insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, SDRA leve a moderado y soporte postoperatorio en cirugías mayores. Las particularidades incluyen una mayor susceptibilidad a la intolerancia de la mascarilla en la VNI debido a la fragilidad cutánea, el riesgo elevado de delirium inducido por sedación, y la interacción de la ventilación mecánica con comorbilidades como la insuficiencia cardíaca o renal, que pueden complicar el manejo de fluidos y la respuesta hemodinámica.
Consejos y tips basados en la evidencia incluyen iniciar con VNI (CPAP 5-10 cmH2O o BiPAP con IPAP/EPAP ajustados) en pacientes con EPOC o edema pulmonar, según guías de la Sociedad Europea de Respiración, para reducir la intubación; usar volúmenes tidales bajos (6-8 mL/kg de peso ideal) en ventilación invasiva para minimizar el daño pulmonar, como recomienda la PALLIC para SDRA; y monitorizar estrechamente la capnografía, oximetría de pulso y parámetros hemodinámicos para detectar hipoventilación o descompensación cardiovascular.
Es fundamental implementar estrategias de destete temprano, como pruebas de
respiración espontánea, para reducir el tiempo de ventilación y el riesgo de
infecciones o debilidad muscular adquirida en UCI. Las desventajas incluyen el riesgo de infecciones asociadas al ventilador,
prolongación de la estancia hospitalaria, y deterioro funcional en ancianos
frágiles. La medicina basada en evidencia subraya la importancia de individualizar
los parámetros ventilatorios según la capacidad funcional, las comorbilidades y
los objetivos del tratamiento (curativo o paliativo), priorizando la calidad de
vida y minimizando complicaciones en esta población vulnerable.
• Fisiología: Menor complaince, comorbilidades (EPOC).
• Recomendaciones: VT 6-8 mL/kg, PEEP 5-10 cmH₂O, SpO₂ 88-92% en VNI.
• Evidencia: VNI reduce mortalidad (Nava, et al., 2018).
• Caso práctico: Anciano de 80 años, EPOC, BiPAP (IPAP 15, EPAP 5 cmH₂O). SpO₂ 90%.
10.4 Asma
La ventilación mecánica en pacientes con asma es una intervención utilizada en casos graves de estado asmático o crisis asmática severa que no responden a tratamientos farmacológicos intensivos, como broncodilatadores, corticosteroides o magnesio intravenoso, y que presentan insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia o hipercapnia. En el asma, la obstrucción reversible de las vías aéreas, causada por broncoespasmo, inflamación y acumulación de moco, genera un aumento de la resistencia al flujo aéreo y atrapamiento de aire, lo que puede llevar a hiperinsuflación dinámica. Esto requiere ajustes específicos, como volúmenes tidales bajos (5-7 mL/kg) y tiempos espiratorios prolongados (relación I:E de 1:3 o 1:4) para permitir la exhalación completa y reducir el riesgo de auto-PEEP, barotrauma o colapso cardiovascular.
La evidencia respaldada por guías como las de la Global Initiative for Asthma (GINA) y la Sociedad Torácica Americana, recomienda la VNI, particularmente BiPAP, como primera línea en pacientes conscientes con crisis asmáticas moderadas a graves para evitar la intubación, siempre que no haya contraindicaciones como alteración del estado mental o riesgo de aspiración. Las aplicaciones en pacientes con asma incluyen el manejo de crisis asmáticas graves con hipoxemia persistente o hipercapnia, insuficiencia respiratoria inminente o fatiga muscular respiratoria. La VNI, como BiPAP (con IPAP de 10-15 cmH2O y EPAP de 3-5 cmH2O), es efectiva para reducir el esfuerzo respiratorio y mejorar la ventilación alveolar, mientras que la ventilación invasiva se reserva para casos refractarios o con paro respiratorio. Las particularidades incluyen el riesgo de auto-PEEP debido al atrapamiento de aire, que puede aumentar la presión intratorácica y comprometer el retorno venoso, y la necesidad de sedación cuidadosa en ventilación invasiva para evitar el broncoespasmo inducido por la agitación.
Consejos y tips basados en la evidencia incluyen: iniciar VNI temprano en
pacientes con signos de fatiga respiratoria, según estudios que muestran una
reducción en las tasas de intubación; usar broncodilatadores nebulizados a
través del circuito del ventilador para mantener la terapia; ajustar la
frecuencia respiratoria baja (8-12 respiraciones/minuto) en ventilación
invasiva para prolongar el tiempo espiratorio; y monitorizar la capnografía
para detectar hipercapnia o auto-PEEP. Las desventajas incluyen el riesgo
de barotrauma, neumotórax por hiperinsuflación, infecciones asociadas al
ventilador en ventilación invasiva y la intolerancia a la mascarilla en VNI,
que puede limitar su uso en pacientes ansiosos. La medicina basada en evidencia
enfatiza la importancia de optimizar la terapia médica antes de la ventilación,
individualizar los parámetros ventilatorios para minimizar la hiperinsuflación
dinámica y realizar un destete rápido una vez que la crisis asmática mejora,
con el objetivo de reducir complicaciones y mejorar los resultados clínicos.
• Fisiología: Broncoespasmo, hiperinflación, auto-PEEP.
• Recomendaciones: PCV, presión 10-20 cmH₂O, FR 6-12/min, PEEP 0 cmH₂O.
• Evidencia: Tiempos espiratorios largos reducen hiperinflación (Leatherman et al., 2019).
• Caso práctico: Adulto con asma, PCV, presión 12 cmH₂O, FR 8/min. PetCO₂ 45 mmHg.
10.5 EPOC
La ventilación mecánica en
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una
intervención crucial para tratar exacerbaciones graves que conducen a
insuficiencia respiratoria aguda, caracterizada por hipercapnia, hipoxemia y/o
fatiga muscular respiratoria, cuando los tratamientos farmacológicos
(broncodilatadores, corticosteroides, oxigenoterapia) no son suficientes. En la
EPOC, la obstrucción crónica de las vías aéreas, el atrapamiento de aire y la
hiperinsuflación pulmonar generan una resistencia elevada al flujo aéreo y un
riesgo de auto-PEEP, lo que requiere ajustes específicos, como tiempos
espiratorios prolongados (relación I:E de 1:3 o 1:4) y volúmenes tidales bajos
(6-8 mL/kg) en ventilación invasiva para minimizar el barotrauma y la
hiperinsuflación dinámica.
La evidencia respaldada por estudios de la Sociedad Europea de Respiración y revisiones Cochrane, recomienda la VNI (BiPAP con IPAP de 10-20 cmH2O y EPAP de 4-6 cmH2O) como primera línea en exacerbaciones de EPOC con hipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg) en pacientes conscientes, ya que reduce la necesidad de intubación, la mortalidad y la estancia hospitalaria, siempre que no existan contraindicaciones como compromiso de conciencia o riesgo de aspiración. Las aplicaciones en pacientes con EPOC incluyen el manejo de exacerbaciones agudas con insuficiencia respiratoria hipercápnica, neumonía secundaria o insuficiencia respiratoria postoperatoria, así como el soporte en el destete de ventilación invasiva. Las particularidades incluyen la presencia de comorbilidades frecuentes (insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar), que complican el manejo hemodinámico, y la tendencia al atrapamiento de aire, que puede aumentar la presión intratorácica y reducir el retorno venoso.
Consejos y tips basados en la evidencia incluyen: iniciar BiPAP temprano en exacerbaciones con pH < 7.35 y PaCO2 elevado, según guías de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); ajustar la EPAP cuidadosamente (generalmente baja, 4-6 cmH2O) para contrarrestar el auto-PEEP sin agravar la hiperinsuflación; usar broncodilatadores nebulizados integrados al circuito del ventilador; y monitorizar la capnografía transcutánea o arterial para evaluar la eliminación de CO2.
Es crucial optimizar la sincronía paciente-ventilador y realizar pruebas de respiración espontánea para un destete temprano, minimizando el tiempo de ventilación invasiva. Las desventajas incluyen el riesgo de intolerancia a la mascarilla en VNI, infecciones nosocomiales, barotrauma, neumotórax y debilidad muscular adquirida en UCI en ventilación invasiva prolongada. La medicina basada en evidencia enfatiza la individualización de los parámetros ventilatorios según la gravedad de la obstrucción, el estado funcional basal y las comorbilidades, con un enfoque en la VNI para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida en pacientes con EPOC.
• Fisiología: Hiperinflación, espacio muerto elevado.
• Recomendaciones: VNI (BiPAP); VM: PCV, FR baja, PEEP 5 cmH₂O.
• Evidencia: BiPAP reducible intubación (Rochwerg et al., 2019).
• Caso práctico: Paciente con EPOC, BiPAP (IPAP 18, EPAP 5 cmH₂O). PetCO₂ 55 mmHg.
11. Funcionamiento del Ventilador Mecánico, Partes Básicas y Programación
11.1 Cómo Funciona un Ventilador Mecánico
Mecanismo General:
• Inspiración: El ventilador genera presión positiva para introducir un volumen de aire (VT) o mantener una presión específica en las vías aéreas. La FiO₂ determina la concentración de O₂.
• Espiración: El ventilador permite la salida pasiva de aire, con PEEP manteniendo presión alveolar al final de la espiración para evitar colapso.
• Ciclo Respiratorio: Controlado por tiempo (VCV, PCV), volumen, presión o esfuerzo del paciente (PSV). Sensores detectan presión, flujo y volumen para ajustar la entrega y garantizar sincronía.
Fisiología Aplicada: La presión positiva invierte la mecánica natural (presión negativa del diafragma), aumentando el riesgo de VILI si no se ajusta cuidadosamente.
Evidencia: La programación adecuada reduce complicaciones (Fan et al., 2020; SCCM, 2021).
11.2 Partes Básicas de un Ventilador Mecánico
Los ventiladores modernos (ej. Dräger, Hamilton, Puritan Bennett) comparten componentes esenciales:
• Fuente de Energía:
• Eléctrica (hospitales) o batería (traslados prehospitalarios).
• Algunos modelos portátiles (ej. LTV 1200) usan turbinas internas para generar flujo sin necesidad de gas comprimido.
• Sistema de Gas:
• Entrada de O₂ (cilindro o red hospitalaria, 50-60 psi).
• Entrada de aire comprimido (mezcla con O₂ para ajustar FiO₂).
• Mezclador: Regula FiO₂ (0.21-1.0).
• Sistema de Control:
• Microprocesador: Procesa parámetros (VT, FR, PEEP, presión inspiratoria).
• Sensores: Miden presión (pico, meseta), flujo, volumen y PetCO₂ (capnografía integrada).
• Interfaz: Pantalla táctil o perillas para programar modos y alarmas.
• Circuito del Paciente:
• Tubo endotraqueal o mascarilla (VNI).
• Tubos inspiratorios/espiratorios: Conducen gas al paciente y exhalado.
• Válvula espiratoria: Controla PEEP y libera CO₂.
• Filtros: Previenen contaminación (HEPA o bacteriano-viral).
• Humidificador: Evita sequedad de mucosas (HME o calentador activo).
• Alarmas:
• Detectan presión alta/baja, volumen bajo, desconexión, apnea o fallo energético.
• Configurables para presión pico (> 40 cmH₂O), VT bajo (< 50% programado), FR baja.
Evidencia: Sensores y alarmas mejoran seguridad (Kodali et al., 2018).
 |
| Alumno de nuestro Programa MAVERICK en Paraguay 2025, en practicas de ventilación mecánica aplicada al traslado aeromédico |
Te dejo links de videos orientativos de algunos de los ventiladores más populares en emergencias y urgencias en diversas partes del mundo, recuerda que si no sabes ingles en el icono en forma de tuerca de YouTube puedes activas subtítulos en tu idioma nativo.
Ventilador Zoll EMV+
Ventilador Hamilton T1
Ventilador Drager Oxylog 3000
Ventilador MTV 1000
Ventilador Amoul T5
11.3 Programación Básica Común
La mayoría de los ventiladores permiten configurar los siguientes parámetros, independientemente del modelo:
• Modo Ventilatorio:
• VCV: VT fijo, FR fija (ej. 400-600 mL, 12-20/min).
• PCV: Presión inspiratoria fija (10-20 cmH₂O), FR fija.
• PSV: Presión de soporte (5-15 cmH₂O) para respiraciones espontáneas.
• SIMV: Combina respiraciones mandatorias y espontáneas.
• Parámetros Clave:
• VT: 4-8 mL/kg (peso ideal).
• FR: 12-20/min (adultos), 20-30/min (pediátricos), 40-60/min (neonatos).
• FiO₂: 0.3-1.0, ajustar para SpO₂ 92-96%.
• PEEP: 5-12 cmH₂O (bajo en TCE).
• Tiempo Inspiratorio: 0.6-1.2 s, relación I:E 1:2 a 1:4.
• Sensibilidad (Trigger): -0.5 a -2 cmH₂O (esfuerzo del paciente para iniciar inspiración).
 |
| Programa Maverick en Paraguay 2025 promoviendo mejores practicas aeromédicas entre ellas la ventilación mecánica |
• Pasos para Programar:
• Seleccionar modo (VCV, PCV, PSV, etc.).
• Ingresar peso ideal (calcular según altura).
• Configurar VT o presión inspiratoria según condición (SDRA, EPOC, etc.).
• Ajustar FiO₂ inicial (0.5-1.0) y PEEP (5 cmH₂O).
• Establecer FR según PetCO₂ o PaCO₂.
• Configurar alarmas: presión pico < 40 cmH₂O, VT bajo, desconexión.
• Verificar sincronía (observar esfuerzo paciente, curvas de presión/flujo).
Evidencia: Configuración estandarizada mejora resultados (Fan et al., 2020; Grasselli et al., 2023).
Caso Práctico 14: Configuración en Prehospitalario
• Escenario: Paciente de 70 kg, trauma, SpO₂ 88%, ventilador portátil.
• Programación: VCV, VT 420 mL (6 mL/kg), FR 16/min, PEEP 5 cmH₂O, FiO₂ 0.6. Sensibilidad -1 cmH₂O.
• Resultado: SpO₂ 94%, PetCO₂ 40 mmHg, traslado estable.
• Evidencia: Configuración simple es efectiva en prehospitalario (Fuller et al., 2020).
11.4 Cálculo del Consumo de Oxígeno en Cilindros (Prehospitalario)
En entornos prehospitalarios,
los ventiladores portátiles dependen de cilindros de oxígeno, y calcular el
tiempo disponible es crítico para garantizar la oxigenación durante traslados.
Donde:
- Volumen de O₂: Depende del tamaño del cilindro (en
litros de gas a presión estándar).
- Presión: Medida en psi (o bar, 1 bar =
14.5 psi) en el manómetro del cilindro.
Nota: Incluir consumo basal
del ventilador (0.5-1 L/min en modelos portátiles como LTV 1200).
Tamaños Comunes de Cilindros:
- Cilindro D: 425 L a 2200 psi.
- Cilindro E: 680 L a 2200 psi.
- Cilindro M: 3000 L a 2200 psi.
Escenario:
Cilindro E (680 L), presión 1500 psi, VT 0.5 L, FR 20/min, FiO₂ 1.0, ventilador con consumo
basal 0.5 L/min.
- Paso 1: Flujo de O₂
Flujo
= 0.5 x 20 x1.0 + 0.5 = 10 + 0.5 = 10.5 L/min
- Paso 2: Volumen disponible
Volumen = 680 x1500 / 2200 = 463.6 L
- Paso 3: Tiempo
Tiempo = 463.6 / 10.5 -
aprox 44 min
Recomendaciones Prácticas:
- Verificar presión del cilindro antes del
traslado.
- Llevar cilindros de respaldo (mínimo 1.5
veces el tiempo estimado).
- Reducir FiO₂ si SpO₂ > 96% para conservar O₂.
- Monitorizar capnografía para optimizar FR
y reducir consumo.
Evidencia: Cálculos precisos
evitan hipoxemia en traslados (Fuller et al., 2020; ERC, 2023).
Caso Práctico 15: Traslado
Terrestre
- Escenario: Cilindro D (425 L), presión
1800 psi, VT 0.4 L, FR 15/min, FiO₂ 0.8, consumo basal 0.5 L/min.
- Cálculo: Flujo = (0.4 × 15 × 0.8) + 0.5 =
5.3 L/min. Volumen = 425 × (1800/2200) = 347.7 L. Tiempo = 347.7 ÷ 5.3 ≈
65 min.
- Resultado: Traslado de 50 min completado
sin hipoxemia.
11. Farmacología para Analgesia y Sedación
Recomendación General:
Priorizar la analgesia sobre la sedación para mejorar la sincronía
paciente-ventilador, reducir la ansiedad y minimizar complicaciones como
delirium o prolongación de VM. Utilizar escalas validadas (RASS para sedación,
CPOT para dolor) para titular fármacos. Evitar sobredosis y monitorizar efectos
adversos, especialmente en pacientes hemodinámicamente inestables, ancianos,
neonatos o con insuficiencia renal/hepática. Los fármacos deben seleccionarse
según estabilidad hemodinámica, duración de acción requerida y entorno (UCI,
prehospitalario).
Fisiología Aplicada: El
dolor y la ansiedad aumentan el consumo de O₂, la
FR y la presión arterial, causando asincronía y aumentando el riesgo de VILI.
La analgesia adecuada reduce la activación simpática, mientras que la sedación
ligera preserva el drive respiratorio y facilita el destete.
Escalas Validadas:
- RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale):
Objetivo -2 a 0 para sedación ligera (paciente despierto o responde a
estímulos verbales).
- CPOT (Critical-Care Pain Observation
Tool): Puntuación < 3 indica control adecuado
para el dolor.
- Monitorización:
Signos vitales, FR, saturación, capnografía, efectos adversos
(hipotensión, bradicardia, acumulación).
Evidencia: Guías
SCCM recomiendan analgesia-First y sedación ligera para reducir delirium y
duración de VM (Devlin et al., 2018). Combinaciones como ketamina con opioides
son ideales en emergencias (Goyal et al., 2020).
Nota: Las
dosis son orientativas para adultos y deben ajustarse según peso, edad, función
renal/hepática y protocolos locales. Consultar especialistas en casos complejos
(neonatos, pediátricos, ancianos).
a) Ketamina
- Indicaciones:
Analgesia y sedación en emergencias, ideal para pacientes
hemodinámicamente inestables por su estabilidad cardiovascular,
preservación del drive respiratorio y efectos broncodilatadores. Útil en
prehospitalario, traslados y pacientes con asma/EPOC.
- Fisiología: Actúa como antagonista NMDA, proporcionando analgesia disociativa. No deprime centros respiratorios, mantiene reflejos faríngeos y aumenta catecolaminas, estabilizando presión arterial.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.2-1 mg/kg IV/IO lento (1-2 minutos)
para inducción.
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 14-70 mg
(0.2-1 mg/kg).
- En pediátricos: 0.5-1.5 mg/kg IV; en
ancianos: 0.1-0.5 mg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis:
0.1-0.5 mg/kg/h (5-30 µg/kg/min).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 7-35 mg/h
(0.12-0.58 mg/min).
- En pediátricos: 0.05-0.3 mg/kg/h; en
ancianos: 0.05-0.2 mg/kg/h.
- Preparación para Infusión:
- Presentación común: Ampollas de 50 mg/mL
(500 mg/10 mL).
- Diluida: 500 mg (10 mL) en 90 mL de SS o
D5% → concentración final de 5 mg/mL.
- Ejemplo: Para 0.3 mg/kg/h en 70 kg (21
mg/h) → 21 mg/h ÷ 5 mg/mL = 4.2 mL/h.
- Precauciones:
- Puede causar alucinaciones, hipertensión
leve o sialorrea; combinar con benzodiacepinas (midazolam 0.01-0.02
mg/kg) si necesario.
- Contraindicada en psicosis activa.
- Monitorizar en neonatos por riesgo de hipertonía.
- Evidencia:
Ketamina es segura en emergencias y broncoespasmo (Goyal et al., 2020;
Zeiler et al., 2019).
- Caso Práctico 14:
Paciente con trauma torácico en rescate táctico, hipotenso. Ketamina 0.5
mg/kg bolo + 0.2 mg/kg/h infusión. Presión arterial estable, sincronía
adecuada.
b) Propofol
- Indicación:
Sedación en pacientes estables hemodinámicamente, con inicio rápido (30 s)
y recuperación corta (5-10 min). Usado en UCI para sedación prolongada o
procedimientos cortos.
- Fisiología: Agonista GABA, induce sedación profunda. Reduce presión arterial y puede deprimir ventilación en dosis altas.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.5-1 mg/kg IV lento (1-2 min).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 35-70 mg.
- Pediátricos: 0.5-2 mg/kg; ancianos:
0.3-0.7 mg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis:
5-50 µg/kg/min (0.3-3 mg/kg/h).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 21-210 mg/h
(0.35-3.5 mL/h sin diluir).
- Pediátricos: 10-100 µg/kg/min; ancianos:
5-30 µg/kg/min.
- Preparación para Infusión:
- Presentación: Emulsión lipídica 10 mg/mL
(1%) en frascos de 20, 50, 100 mL.
- Dilución: Sin diluir o en D5% a 2 mg/mL
(200 mg en 100 mL).
- Ejemplo: Para 30 µg/kg/min en 70 kg (126
mg/h) → 126 mg/h ÷ 10 mg/mL = 12.6 mL/h.
- Precauciones:
- Contraindicado en shock, hipotensión
severa o neonatos (riesgo de colapso cardiovascular).
- Monitorizar triglicéridos (> 48 h) por
síndrome de infusión de propofol (PRIS).
- Evitar en traslados prehospitalarios por necesidad de monitorización avanzada.
- Evidencia:
Propofol es efectivo para sedación en UCI, pero aumenta riesgos en
inestabilidad (Devlin et al., 2018; Roberts et al., 2017).
- Caso Práctico 15:
Paciente en UCI con SDRA, estable. Propofol 20 µg/kg/min, RASS -2. Sincronía
adecuada, triglicéridos normales tras 72 h.
c) Midazolam
- Indicación:
Sedación prolongada para ansiedad o agitación, combinado con analgésicos.
Útil en UCI, traslados y entornos con recursos limitados.
- Fisiología: Agonista GABA-A, proporciona sedación y amnesia. Puede acumularse en insuficiencia renal/hepática.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.01-0.05 mg/kg IV lento (1-2 min).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 0.7-3.5 mg.
- Pediátricos: 0.05-0.1 mg/kg; ancianos:
0.005-0.02 mg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis:
0.02-0.1 mg/kg/h (20-100 µg/kg/h).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 1.4-7 mg/h.
- Preparación para Infusión:
- Presentación: Ampollas de 5 mg/mL o 1
mg/mL.
- Diluida: 50 mg (10 mL de 5 mg/mL) en 90
mL de SS/D5% → concentración final de 0.5 mg/mL.
- Ejemplo: Para 0.05 mg/kg/h en 70 kg (3.5
mg/h) → 3.5 mg/h ÷ 0.5 mg/mL = 7 mL/h.
- Precauciones:
- Riesgo de acumulación en insuficiencia
renal/hepática; titular cuidadosamente.
- Prolonga recuperación frente a
dexmedetomidina.
- Evitar bolos altos en neonatos por riesgo de hipotensión.
- Evidencia:
Midazolam es efectivo, pero aumenta delirium en UCI (Devlin et al., 2018;
Shehabi et al., 2018).
- Caso Práctico 16:
Paciente en traslado aeromédico, agitado. Midazolam 0.02 mg/kg bolo +
ketamina. RASS -1, traslado estable.
d) Fentanilo
- Indicación:
Analgesia potente para dolor agudo o procedimientos invasivos. Menos
sedación que morfina, ideal en UCI y prehospitalario.
- Fisiología: Agonista opioide mu, proporciona analgesia profunda. Puede deprimir ventilación en dosis altas.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.5-2 µg/kg IV lento (1-2 min).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 35-140 µg.
- Pediátricos: 0.5-1 µg/kg; ancianos:
0.25-1 µg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis: 0.7-10 µg/kg/h.
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 49-700 µg/h
(0.049-0.7 mg/h).
- Preparación para Infusión:
- Presentación: Ampollas de 50 µg/mL (2 mL
o 10 mL).
- Dilución: 500 µg (10 mL de 50 µg/mL) en
90 mL de SF/D5% → concentración final de 5 µg/mL.
- Ejemplo: Para 2 µg/kg/h en 70 kg (140
µg/h) → 140 µg/h ÷ 5 µg/mL = 28 mL/h.
- Precauciones:
- Riesgo de depresión respiratoria;
monitorizar FR y PetCO₂.
- Evitar en bradicardia severa no tratada.
- Reducir dosis en neonatos por metabolismo inmaduro.
- Evidencia:
Fentanilo es preferido sobre morfina por menor sedación (Devlin et al.,
2018; Barr et al., 2017).
- Caso Práctico 17:
Paciente en UCI con trauma, CPOT 5. Fentanilo 1 µg/kg bolo + 2 µg/kg/h.
CPOT < 3, sincronía mejorada.
e) Remifentanilo
- Indicación:
Analgesia de inicio rápido (1-2 min) y eliminación ultracorta (5-10 min),
ideal para procedimientos cortos o ajustes frecuentes en UCI.
- Fisiología: Agonista opioide mu, metabolizado por esterasas plasmáticas, independiente de función renal/hepática.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.5-1 µg/kg IV lento (1-2 min).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 35-70 µg.
- Pediátricos: 0.25-0.5 µg/kg; ancianos:
0.25-0.5 µg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis:
0.05-2 µg/kg/min (3-120 µg/kg/h).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 210-8400
µg/h (0.21-8.4 mg/h).
- Preparación para Infusión:
- Presentación: Frascos de 1, 2, 5 mg en
polvo.
- Dilución: 2 mg en 40 mL de SF/D5% → 50
µg/mL.
- Ejemplo: Para 1 µg/kg/min en 70 kg (4200
µg/h = 4.2 mg/h) → 4.2 mg/h ÷ 0.05 mg/mL = 84 mL/h.
- Precauciones:
- No administrar bolo rápido (riesgo de
bradicardia/hipotensión).
- Ideal para neonatos por eliminación
rápida.
- Requiere bombas de infusión precisas, limitando uso prehospitalario.
- Evidencia:
Remifentanilo es ideal para analgesia titulada (Glass et al., 2021; Breen
et al., 2019).
- Caso Práctico 18:
Paciente en UCI, destete. Remifentanilo 0.1 µg/kg/min + dexmedetomidina.
CPOT < 3, destete exitoso.
f) Dexmedetomidina (Precedex)
- Indicación:
Sedación ligera con mínima depresión respiratoria, ideal para destete o
pacientes que deben permanecer despiertos. Usado en UCI.
- Fisiología: Agonista alfa-2, induce sedación similar al sueño natural. Preserva drive respiratorio.
- Dosis Inicial (Bolo):
- 0.5-1 µg/kg IV en 10 min (opcional y poco usado).
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 35-70 µg.
- Pediátricos: 0.5-1 µg/kg; ancianos:
0.3-0.7 µg/kg.
- Infusión Continua:
- Dosis: 0.2-1.4 µg/kg/h.
- Ejemplo: Paciente de 70 kg → 14-98 µg/h.
- Preparación para Infusión:
- Presentación: Frascos de 200 µg/2 mL.
- Dilución: 200 µg (2 mL) en 48 mL de SF →
4 µg/mL.
- Ejemplo: Para 0.5 µg/kg/h en 70 kg (35
µg/h) → 35 µg/h ÷ 4 µg/mL = 8.75 mL/h.
- Precauciones:
- Puede causar bradicardia/hipotensión;
evitar en inestabilidad hemodinámica.
- Costo elevado, limitando uso
prehospitalario.
- Seguro en pediátricos, pero titular en neonatos.
- Evidencia:
Dexmedetomidina reduce delirium y duración de VM (Devlin et al., 2018;
Jakob et al., 2017).
- Caso Práctico 19: Paciente en UCI, destete. Dexmedetomidina 0.5 µg/kg/h + remifentanilo. RASS 0, extubación exitosa.
Consideraciones Prácticas
- Titulación:
Ajustar según RASS (-2 a 0) y CPOT (< 3).
- Monitorización:
Signos vitales, FR, PetCO₂,
efectos adversos.
- Combinaciones: Ketamina + midazolam en emergencias; remifentanilo + dexmedetomidina en UCI para destete.
- Entornos:
- Prehospitalario/Traslado:
Preferir ketamina y fentanilo por estabilidad hemodinámica.
- UCI: Remifentanilo y
dexmedetomidina para ajustes precisos.
- Neonatos/Pediátricos:
Reducir dosis, preferir remifentanilo por eliminación rápida.
- Ancianos:
Dosis bajas de ketamina, fentanilo o dexmedetomidina.
12. Resumen de Puntos Clave
- Usa modo ventilatorio familiar,
priorizando ventilación protectora.
- Ajusta FiO₂ para SpO₂ 92-96% (88-92% en EPOC).
- Titula FR según capnografía (PaCO₂/PetCO₂ 35-45 mmHg).
- VT 6-8 mL/kg (no SDRA), 4-6 mL/kg (SDRA).
- PEEP 5-12 cmH₂O, < 8 cmH₂O en TCE.
- Monitoriza presión de distensión (< 15
cmH₂O), resistencia, PetCO₂.
- Prioriza analgesia (ketamina,
remifentanilo), minimiza sedación.
- Usa VNI en IRA leve-moderada.
- Adapta VM a neonatos, pediátricos,
ancianos, asma, EPOC.
La ventilación mecánica es
mucho más que un conjunto de máquinas y parámetros; es una herramienta vital
que sostiene la vida de pacientes en situaciones críticas, y su correcta
aplicación depende de nuestro compromiso con el aprendizaje continuo. Como profesionales
de la salud, tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados, no solo
para dominar las tecnologías y protocolos más recientes, sino para entender
profundamente las necesidades únicas de cada paciente. Cada ajuste en un
ventilador, cada decisión clínica, lleva consigo el peso de una vida que confía
en nuestra preparación y juicio. Estudiar no es un lujo, sino una obligación
ética; entrenar no es una opción, sino un deber hacia aquellos que depositan su
esperanza en nuestras manos.
 |
| Entrenamiento en vía aérea y ventilación mecánica durante nuestro entrenamiento PERSEO - España 2024 |
La medicina avanza a pasos agigantados, y quedarnos atrás no es una opción: cada nuevo estudio, cada innovación, es una oportunidad para mejorar los desenlaces y honrar la confianza que los pacientes y sus familias nos entregan. Por ello, la reflexión debe ser constante: ¿estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos que cada caso nos presenta? La ventilación mecánica exige precisión, conocimiento y empatía, y solo a través de la educación continua y el entrenamiento riguroso podemos estar a la altura de esta responsabilidad. No se trata solo de aplicar protocolos, sino de adaptarnos a un entorno en constante cambio, donde la evidencia científica evoluciona y las necesidades de los pacientes se transforman. Debemos comprometernos a ser estudiantes eternos, a cuestionar lo que creemos saber y a buscar siempre la excelencia. Cada paciente que confía su vida en nosotros merece que demos lo mejor de nuestro intelecto y corazón, porque en sus momentos más vulnerables, nuestra preparación es su esperanza. Que este compromiso con la actualización y el aprendizaje sea nuestro legado en cada vida que tocamos.





































.jpg)







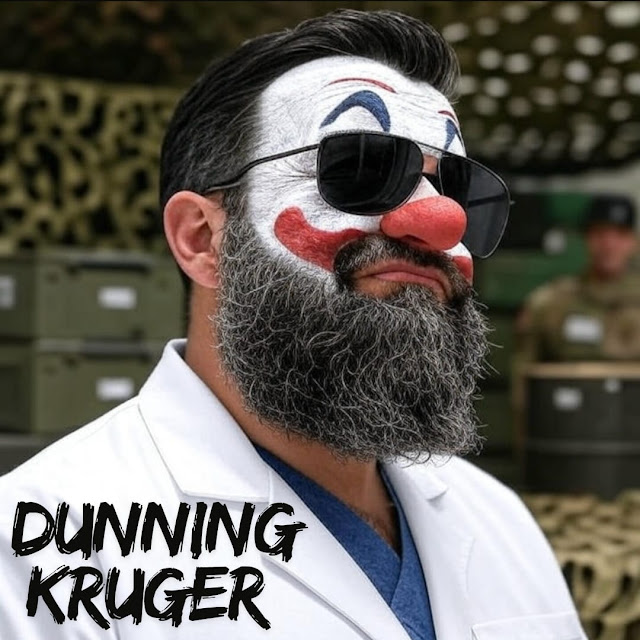


Comentarios
Publicar un comentario